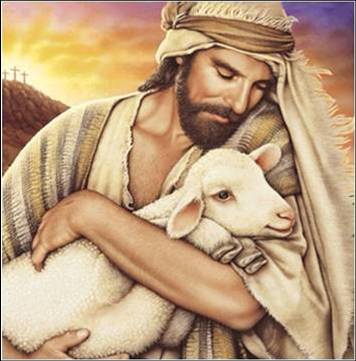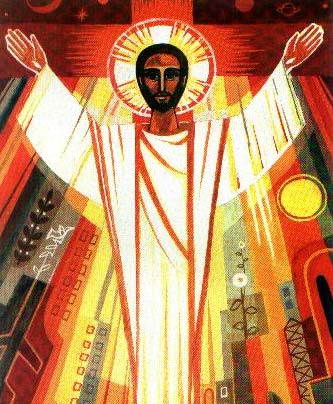A los fieles laicos, a los religiosos y a los presbíteros de la Iglesia de Tánger: PAZ Y BIEN.
A los fieles laicos, a los religiosos y a los presbíteros de la Iglesia de Tánger: PAZ Y BIEN.
Los discípulos de Jesús, hoy lo mismo que ayer, preguntamos al Señor por el mundo, por el sufrimiento de los pobres, por el cumplimiento de las esperanzas que hay en nuestros sueños: ¿Es ahora cuando nos vas a restaurar? ¿Hasta cuándo la injusticia, el odio, la violencia van a tener en vilo nuestras vidas? ¿Has cuándo?
Y la respuesta del Señor es hoy para nosotros la misma que oyeron entonces los discípulos: “Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos”.
Que es como si a todos hubiese dicho: Lo que yo tenía que hacer, está hecho. Falta lo que habéis de hacer vosotros. El mundo que esperáis está en vuestras manos, pues una vez recibido el Espíritu Santo, con él se os habrá dado la fuerza que necesitáis para realizar vuestra esperanza.
El mismo que “sube al cielo”, es el que ha de permanecer en la tierra:
Ése es el misterio: El mismo que ha dejado a sus discípulos para subir el cielo, es el que ha de vivir en ellos para permanecer con ellos en el mundo.
El mundo que esperamos es el mundo de Jesús de Nazaret. El hombre que soñamos es el que hemos conocido en Jesús de Nazaret. Y de él –de ese mundo, de ese hombre que es Jesús de Nazaret- a nosotros se nos dice que hemos de ser testigos hasta los confines de la tierra.
Ser testigos de Jesús es hacerlo presente, es llenar de Cristo el mundo en que vivimos, es dejarnos transformar en Cristo por la acción del Espíritu Santo.
Los testigos del Señor haremos posible la paradoja de que haya subido al cielo el que se queda con nosotros, el que se queda en nosotros, el que, precisamente porque es de Dios, porque es todo de Dios, es el primer hombre de una humanidad nueva, resucitada, pacífica, esperanzada y agradecida.
El mismo que “sube al cielo”, es el que permanece en sus testigos:
Es la hora de los testigos de Cristo Jesús. Lo ha sido desde el día en que el Señor ascendió a la vida de Dios. Puede que hoy lo sea más que nunca.
La indiferencia de los epulones, la corrupción de los necios, el pragmatismo de opciones políticas y económicas, han llenado de víctimas los caminos de la humanidad.
La humillación de los esclavizados se ha vuelto clamor en los oídos de Dios, un clamor que resuena también en nuestros oídos y conmueve las entrañas.
En un mundo en el que hay recursos para que todos puedan vivir en paz y con dignidad, constatamos cada día que las guerras matan, el hambre mata, el fanatismo mata, y la economía, que por principio sacrifica personas a beneficio, mata ciertamente más que el fanatismo.
En ese mundo al que somos enviados, la muerte es negocio que genera intereses elevados, reconocidos y garantizados.
El hombre del mundo viejo ha interiorizado la certeza de que a la violencia sólo se puede responder adecuadamente con otra violencia.
Tal vez por sí solo nunca pueda desaprender esa certeza.
Tal vez la de amar siempre y amar a todos sea una sabiduría que sólo Dios pueda enseñarnos.
Completada en el libro de la vida de Jesús de Nazaret la lección sobre el amor, a los discípulos se nos constituye testigos del Maestro, para que, también en el libro de nuestra vida, todos puedan ver lo que de Jesús hemos aprendido.
Discípulos, testigos, enviados como ovejas entre lobos, sin más defensa que la cruz del Señor, sin más fuerza que la que nos da el Espíritu del Señor y su santa operación: Eso es lo que somos. Eso ha hecho de nosotros la fe en Cristo Jesús.
La misión de la Iglesia:
Queridos: conocemos el mandato del Señor, “que nos amemos unos a otros como él nos ha amado”.
Conocemos el modo de cumplirlo: arrodillados a los pies de los hermanos como Jesús se arrodilló a los pies de sus discípulos para lavárselos.
E intuimos que ésa es nuestra misión en el mundo nuevo inaugurado por Cristo Jesús.
La fe nos dice que el que hoy sube al cielo, es el mismo que ha descendido del cielo: Es el que ha nacido pobre en Belén, ha vivido pobre en todos los caminos, y ha muerto en una cruz sin disponer siquiera de un vestido de pudor para su cuerpo martirizado.
La fe nos dice que el que hoy sube al cielo es el que se anonadó a sí mismo, el que se despojó de su rango, el que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
La fe nos dice que el que hoy sube al cielo es amigo de publicanos y pecadores, se deja ungir por prostitutas, se deja tocar por mujeres que tienen flujo de sangre, y no da su aprobación para que se lapide a una mujer sorprendida en flagrante adulterio.
Y esa misma fe nos dice que es de él de quien hemos de ser testigos, que es él quien ha de vivir en nosotros, que es de él de quien ha de hablar nuestra vida.
Ésta es nuestra misión: Ser testigos de Cristo, Iglesia de Cristo, Iglesia-Cristo, Iglesia pobre y humilde entre los humildes y los pobres, Iglesia mundo nuevo, Iglesia humanidad nueva.
Con la fuerza del Espíritu:
Lo dijo Jesús: “Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena”.
No podremos aprender a Cristo si no nos guía el Espíritu de Cristo.
No podremos ser de Cristo y en Cristo si no nos transforma el Espíritu de Cristo.
No podremos ser testigos de Cristo si no nos mueve con su fuerza el Espíritu de Cristo.
El Espíritu Santo, que es el mismo en Jesús de Nazaret y en nosotros, nos unge, nos transforma, nos mueve, nos envía, para renovar según el modelo que es Cristo la faz de la tierra.
Feliz día de la Ascensión del Señor.
Feliz día de Pentecostés.
Feliz y dichosa misión para hacer, con la fuerza del Espíritu, un mundo nuevo.
Tánger, 25 de mayo de 2017.
+ Fr. Santiago Agrelo
Arzobispo de Tánger
 Sólo el Señor puede decirlo, pues ese «alégrate» y ese «canta» son imperativos de fiesta para quienes sólo conocen la vulnerabilidad de lo pequeño –Sión, Jerusalén-, la fragilidad de lo femenino –hija de Sión, hija de Jerusalén-, la hostilidad de los poderosos con sus carros, sus caballos y sus arcos guerreros.
Sólo el Señor puede decirlo, pues ese «alégrate» y ese «canta» son imperativos de fiesta para quienes sólo conocen la vulnerabilidad de lo pequeño –Sión, Jerusalén-, la fragilidad de lo femenino –hija de Sión, hija de Jerusalén-, la hostilidad de los poderosos con sus carros, sus caballos y sus arcos guerreros.

 Lo dijo Jesús a sus apóstoles: “No tengáis miedo”.
Lo dijo Jesús a sus apóstoles: “No tengáis miedo”.



 Hacía el acostumbrado camino desde el obispado al Hospital Italiano de Tánger, donde celebro cada día la Eucaristía.
Hacía el acostumbrado camino desde el obispado al Hospital Italiano de Tánger, donde celebro cada día la Eucaristía.



 El evangelio nos recuerda lo que “en aquel tiempo” vivieron los discípulos con Jesús, y revela también lo que en nuestra celebración eucarística vivimos nosotros con el Señor: Oímos lo que ellos oyeron, preguntamos como ellos preguntaron, creemos lo que entonces a ellos les fue revelado.
El evangelio nos recuerda lo que “en aquel tiempo” vivieron los discípulos con Jesús, y revela también lo que en nuestra celebración eucarística vivimos nosotros con el Señor: Oímos lo que ellos oyeron, preguntamos como ellos preguntaron, creemos lo que entonces a ellos les fue revelado.